Historia minera
El fuego del minero que se prendió a lo bonzo en Ponferrada
■ Joaquín Antonio Suárez, picador de Fabero, se inmoló delante del Ayuntamiento para reclamar la liberación de siete detenidos tras un encierro ■ Cuarenta y dos años después su gesto todavía estremece

El exsindicalista José Antonio López, testigo de la inmolación, en el lugar donde ocurrió. DE LA MATA
Al fondo de un pasillo, en un despacho cerrado, en un edificio vacío de Fabero, en una cuenca sin minas, en un pueblo habitado por jubilados del carbón, cuelga de la pared el retrato de un hombre que murió quemado a lo bonzo en Ponferrada hace ahora cuarenta y dos años. Tiene la barba roja, los ojos claros, el pelo escaso, y el artista que lo pintó —semanas después de que se prendiera fuego con una lata de gasolina y un mechero en la plaza del Ayuntamiento para reclamar la liberación de siete mineros detenidos en el final de un conflicto olvidado— se esforzó por captar la expresión, entre la tristeza y la determinación, que aflora en su rostro.
Se llamaba Joaquín Antonio Suárez, le apodaban El Asturiano porque había venido a Fabero desde Mieres para trabajar como picador en Antracitas de Marrón, estaba casado, tenía un hijo, era hijo de minero. Y un mes después de inmolarse, murió con todo el cuerpo vendado —excepto sus ojos claros— en la unidad de quemados del Hospital de Cruces en Baracaldo. Quienes lo conocieron y fueron a verlo antes de morir cuentan que no volvió a decir ni una palabra y que ni siquiera gritó en la plaza de Ponferrada, que todavía se llamaba del Generalísimo, aquel viernes 25 de abril de 1980, mientras echaba a correr envuelto en una enorme lengua de fuego que alcanzó los ocho metros de altura; convertido en una antorcha humana para espanto de sus compañeros, que habían parado la actividad en casi todas las minas de la cuenca, de los chavales del instituto de Fabero, que habían bajado a protestar en ocho autobuses junto a muchos vecinos, y en medio de la estupefacción de los policías antidisturbios que custodiaban la entrada al calabozo municipal.
Aquel fue el mayor estallido social en las cuencas mineras del Bierzo durante los años de la Transición —si el juez no hubiera ordenado la liberación de los detenidos después del suceso la multitud enardecida estaba dispuesta a tomar el Ayuntamiento— y esta es la historia de lo que ocurrió aquel día contada por dos testigos que todavía tiemblan cuando recuerdan la imagen de Joaquín Suárez ardiendo a lo bonzo en la plaza, y de uno de sus protagonistas; el histórico sindicalista de Comisiones Obreras Octavo Quiroga, séptimo ‘detenido’ tras el final del encierro en el pozo Jarrinas de Antracitas de Gaiztarro y tras la denuncia por supuesto secuestro de dos facultativos y un ingeniero que presentó el Colegio Oficial de Minas, según relató el Diario de León aquellos días.
En Jarrinas, cuenta el historiador y responsable de Cultura de CCOO en el Bierzo, Alejandro Martínez, había concentrado Antracitas de Gaiztarro a los trabajadores «más reivindicativos», a los sindicalistas, a los revoltosos. «Era un castigo», asegura, en un pozo sin mecanizar, y el conflicto laboral estalló por desavenencias en el precio de los destajos. Se picaba a mano.
Durante nueve días en la segunda quincena del mes de abril de 1980 —faltaba un año para el intento de golpe de Estado del 23-F y gobernaba la UCD en medio de los años de plomo del terrorismo de ETA y con el eco del franquismo todavía haciendo ruido en las instituciones y en las fuerzas del orden— 32 mineros de Gaiztarro permanecieron encerrados en el pozo de Matarrosa del Sil para reclamar mejoras salariales. «Más de doscientas horas aguantando frío y humedad», relataba la revista Mundo Obrero .

Pero durante aquella protesta, y era algo relativamente habitual en los encierros mineros de la época, dos facultativos y un ingeniero de Gaiztarro acabaron retenidos en el pozo Jarrinas para que garantizaran la seguridad de la galería, antes de que ser «canjeados» por el diputado Andrés Fernández y los secretarios provinciales de Comisiones Obreras, Casimiro González y de UGT, Fermín Carnero. «Los tres entraron en el pozo con la intención de disuadir de su postura a los encerrados», contaba Diario de León el 23 de abril.
En la madrugada del jueves 24, los mineros abandonaron el encierro tras llegar a un acuerdo para negociar con la empresa. Pero al anochecer, la Guardia Civil fue a buscar a sus casas a seis de ellos. El Colegio Oficial de Minas había presentado una denuncia por secuestro.
25 de abril de 1980
Amaneció el viernes 25 de abril. Fabero despertó con la noticia de las detenciones. Y estalló el descontento. El sindicalista Juan Freire Carbajal recuerda a sus 83 años cómo la empresa Aupsa les cedió hasta ocho autobuses para trasladar a los vecinos a Ponferrada, donde se encontraban los seis detenidos encerrados en el calabozo de la Casa Consistorial. «No nos cobró», rememoraba esta semana ante un café en el Bar Sawua de Fabero, muy cerca del poblado minero del Estado donde ha vivido siempre. Y entre los vecinos que bajaron en aquellos autobuses abarrotados, los chavales del instituto.
Fueron cientos de mineros, de mujeres, de adolescentes de Fabero y de su cuenca, en autobuses, en coches particulares, los que se echaron a la carretera para reclamar la liberación los detenidos. Pero no les iban a dejar llegar a Ponferrada. No a todos. «Las carreteras de los alrededores estaban tomadas por el despliegue de la Guardia Civil. A causa de los controles solo un grupo reducido pudo llegar a la plaza, que encontraron cercada por la Policía», relataba Mundo Obrero en su edición de mayo.
Aún así, decenas, incluidos grupos de estudiantes, lograron entrar en la plaza del Ayuntamiento, que también albergaba, en el arranque de la calle Ancha, la sede de los juzgados. «Nos molestaba el sol y nos colocamos bajo los soportales», cuenta otro sindicalista histórico de CCOO, por entonces un veinteañero en paro, José Antonio López Míster de pie en el mismo lugar donde ocurrió todo. También bajo el sol de abril.
Forcejeos. Insultos. Golpes. El ambiente entre los concentrados y la Policía se encrespó. «Querían desalojarnos y lo que consiguieron fue sacarnos de los soportales y que todos entráramos en la plaza», cuenta López, que recuerda muy bien las palabras que uno de los concentrados Pepe Frei le dirigió a un agente después de que tuviera un encontronazo con su padre. «Eres muy valiente pegando a mi padre. A ver si eres tan valiente, tú con la porra y yo con los huevos», asegura que le dijo. «La gente se fue calentando. No entendían por qué los habían detenido», añade López.
Y entonces trasladaron al juzgado al séptimo detenido, el líder del sindicato minero en la cuenca Octavio Quiroga. Allí estaba para verle bajar de la furgoneta esposado su amigo Joaquín Antonio Suárez, minero de Antracitas de Marrón, un hombre tranquilo, un hombre impulsivo, según quién lo recuerde, pero muy concienciado. Compañero de Quiroga en la lucha sindical en Comisiones Obreras, picador en Antracitas de Marrón, Joaquín había bajado desde Fabero conduciendo su Renault 4, indignado. En algún momento de la mañana, cuenta López, había dejado la plaza, se había acercado a una gasolinera de Ponferrada, había llenado con gasolina una lata vacía de aceite que llevaba en el maletero, y había vuelto. «Hago responsable de mi muerte al gobernador civil y a Antracitas de Gaiztarro», cuenta Mundo Obrero que dijo. «O los soltáis ahora mismo o me prendo fuego», afirma López que le oyó decir.
Así que cuando vio cómo uno de los agentes le daba un manotazo a Octavio Quiroga, que pedía calma a los concentrados, para bajarle los brazos y que no le vieran las esposas, Joaquín se puso más nervioso todavía.
Octavio Quiroga se había entregado en el juzgado en realidad, aquella mañana bien temprano y ante la sospecha de que la Guardia Civil y la Policía —asegura— quisieran presentarle como un traidor ante sus compañeros. Todo el día anterior, afirmaba esta semana delante del edificio donde estuvo el juzgado, habían jugado los agentes con él al gato y al ratón por Ponferrada, con amagos de detenerle en un mesón cerca de su casa, o con el mando del cuartel —ya no recuerda su nombre— preguntando por él en los bares solo para marcharse en cuanto aparecía por la puerta, como cuenta que le ocurrió en la antigua Cafetería San Remo.
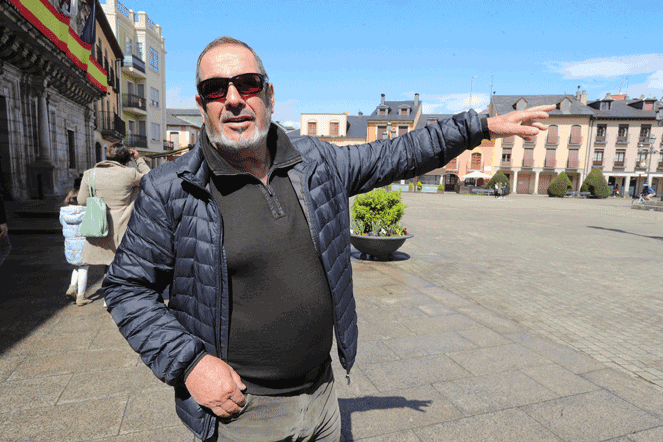
Octavio Quiroga, a las puertas del Ayuntamiento de Ponferrada. L. DE LA MATA
A Quiroga se lo habían llevado primero del juzgado al viejo cuartel de Ponferrada que hoy es un aparcamiento en la calle Camino de Santiago y allí lo habían tenido esposado a una silla durante una hora o más, en un cuarto con las persianas bajadas, en penumbra. Después lo trasladaron de vuelta al juzgado.
Quiroga apenas tuvo tiempo de intercambiar unas palabras con el juez, que le recriminó «que fumara Winston de importación (contrabando), cuando él también lo hacía». Afuera estaba pasando algo grave.
«O los soltáis ahora mismo o me prendo fuego», es la frase con la que sorprendió a todos Joaquín Suárez, repite López. A continuación «cogió la lata y se la echó por encima»
—Tranquilo, hombre, tranquilo -relata López que le dijo mientras se acercaba a calmarle.
Y allí también estaba Juan Freire. «La gasolina me salpicó y enseguida fuimos a echarle mano», afirma. Pero no hubo tiempo. Joaquín «metió la mano en el bolsillo, sacó el mechero y ¡pum! », cuenta Freire.
Y estremece, sí, el relato que, cuarenta y dos años después y en el mismo lugar donde sucedió, hace José Antonio López de aquel momento que los dejó en schock. «La imagen que tengo, y eso sí que es como un flash, es la del mechero que tenía Joaquín en la mano, un Clipper blanco. Le dio al mechero y ni salió llama, fue como una chispa y una explosión. Y de pronto aquel hombre estaba envuelto en unas llamas de ocho o diez metros y echó a correr. Yo iba andando hacia él y mi reacción fue escapar del fogonazo. Y cuando me di la vuelta para intentar apagarlo, me acuerdo de cómo Antonio Zamora, un trabajador de UGT, cogió un abrigo que alguien tenía sobre los hombros, se tiró encima de él y lo apagó».
Lo que contempló después es algo que todavía le viene a la cabeza algunas noches. «Recuerdo ver a aquel hombre que ya no tenía ropa, no tenía pelo, no tenía nada, era una cosa blanca, sin cejas, desnudo, tirado en el suelo, y todo el mundo a su alrededor. Y lo único que decía era ‘que esos hijos de puta no me toquen’» porque la Policía quería llevárselo al Hospital.
Era la una de la tarde. El sol estaba en todo lo alto, El fotógrafo Pedro Blanco había tomado una foto que luego apareció en todos los periódicos. Y cuando se llevaron a Joaquín al Hospital Camino de Santiago, a las afueras de Ponferrada, y policías y manifestantes dejaron de mezclarse en la plaza, se produjo otro estallido, pero de rabia, que obligó a los agentes a parapetarse en la Casa Consistorial. «Necesitábamos un culpable y nos fuimos a ellos. La gente estaba desquiciada», narra López.

El secretario comarcal de CCOO, Ursicino Sánchez, cuelga el retrato del minero inmolado en un despacho vacío de la sede sindical en Fabero. L. DE LA MATA
En los juzgados, a punto de interrogar a Octavio Quiroga, le dijeron al juez que un minero se había quemado a lo bonzo. Y que todo se estaba desmadrando. Y cuenta Quiroga que el juez ordenó soltar inmediatamente a todos los detenidos. «Usted se presenta cada 15 días en el juzgado de Fabero», le ordenó al líder sindical.
Pero después no hubo proceso, no hubo juicio, ni condena. La denuncia por el presunto secuestro quedó en nada —«convirtieron un conflicto laboral en un conflicto político», opina Quiroga— y Joaquín Antonio Suárez, murió al mes siguiente en el Hospital de las Cruces con graves quemaduras en el cincuenta por ciento de su cuerpo, vendado por completo, salvo los ojos claros, que todavía hoy miran con una mezcla de tristeza y determinación, o eso le parece al que escribe esto, en el retrato que cuelga de la pared de un despacho cerrado, de un edificio vacío, en una cuenca minera sin minas de un pueblo habitado por jubilados. Y hay que acercarse a la pintura para leer su nombre. El del artista que lo pintó, está borrado de un brochazo.

