Filandón
Alberto R. Torices: «Es alucinante comprobar las naderías con las que nos desactivan»

Alberto Rodríguez Torices durante la entrevista. FERNANDO OTERO PERANDONES
Filandón
"Comprendió que es buena y propicia la distancia insalvable que separa la realidad y el deseo, y que algunas cosas es mejor no tenerlas nunca; desear sin ansia y sin desgarro, riéndose un poco de uno mismo y a sabiendas de que nunca se cumplirá nuestro inofensivo afán; mirar, admirar, pero no acercarse, no tocar y mucho menos ceder a la debilidad última y fatal de poseer». Alberto Rodríguez Torices presenta Desposesión, una novela que, a pesar de su aparente insignificancia, encierra con belleza y profundidad la irrelevancia en la que se desenvuelve la vida. Y todo ello mecido por las olas de la melancolía.
—¿Qué es la desposesión en un mundo en el que parece que todo se puede acumular?
—Creo que la idea de desposesión puede tener varias lecturas que me gustaría que estuvieran presentes en mi novela. Por un lado, tiene que ver con la frustración del afán de «poseer» y con el modo en que gestionamos esa frustración. Somos criaturas anhelantes, estamos hechos de deseos y, puesto que gran parte de nuestros deseos no se ven cumplidos, somos criaturas frustradas, moldeadas a base de decepciones. La frustración de tu deseo, eso sí, puede hacer de ti un santo o un monstruo, un pobre infeliz o un hombre libre. Por otra parte, el término «posesión», en una historia de amor, o de enamoramiento, como esta, está inevitablemente contaminado por la connotación sexual que impregna al término, de forma muy especial en el lenguaje literario. El protagonista, enamorado, anhela poseer, y acaba siendo desposeído, también en el ámbito sexual; termina convertido en una suerte de eunuco al servicio de su amada. En mi novela, sobrevuela todo este proceso un aire de fatalidad —o eso quisiera yo—, esa atmósfera trágica que envuelve las historias en las que los dioses se divierten torciendo y retorciendo los destinos de los hombres, ofreciéndoles señuelos solo para abocarlos al desastre.
—Es más exacto decir que desposeemos o que nos desposeen? ¿El mundo nos desposee de todo o somos nosotros los que desposeemos al resto?
—Siempre resulta consolador considerarse víctima, pero este triste consuelo no nos hace más sabios, ni más justos. Formamos parte de un mecanismo depredador, es cierto, que se basa en la explotación de todos nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades y nuestra energía. Y al mismo tiempo asumimos individualmente ese comportamiento depredador, competitivo, explotador y profundamente egoísta. Hasta para optar a un trabajo miserable, donde seremos maltratados sistemáticamente, estamos dispuestos a competir con otros. Literalmente, luchamos por migajas, para deleite de quienes disfrutan del festín. Somos desposeídos, por supuesto, perfectamente modelados para dirigir nuestra frustración contra nuestros iguales y desposeerlos hasta de lo poco que tengan.
—¿En qué momento vital y literario se encuentra para haber escrito esta novela?
—Escribí esta novela a los cuarenta y seis años, la edad que tiene el protagonista. Estoy ahora a punto de cumplir los cincuenta y dos. No me siento más sabio ni mejor persona que hace diez, veinte o treinta años. Tampoco puedo asegurar que sea ahora mejor escritor que antes, o que me parezca más al escritor que soñaba ser. He vivido, pero no sé cuánto habré aprendido… Por cómo me veo a mí mismo, por las cosas que veo que hago, sospecho que poca cosa. Esta novela, por su propia idea central, inevitablemente tiene algo de crepuscular, de camino de retorno o de mera caída. También creo que es inevitable verse así cuando nos sentimos «en el medio del camino de la vida», o ya un trecho más allá. Como cuarentón, como cincuentón, quisiera uno sentirse un poco más sereno, más sabio y más bueno, pero me temo que sigo siendo un hombre lleno de turbulencias y de ambigüedad, de egoísmo y de un deseo al que me aferro porque me hace sentirme vivo, aunque me perturbe y perturbe a quienes me rodean.
—¿Hasta qué punto la historia que cuenta es la que compartimos todos al llegar a una determinada edad?
—Si aceptamos que compartimos un sustrato común hecho de miedos y necesidades similares, de deseos y frustraciones básicas… si aceptamos que, pese a la vanidad de creerse original, nuestras penas y nuestras alegrías son esencialmente las mismas, que somos en nuestro trazado elemental muy parecidos, cualquier historia es nuestra historia. La literatura, las historias que nos contamos, la ficción, tengan la forma que tengan, son posibles gracias a ese fondo compartido y a un mecanismo tan simple como prodigioso: podemos comprender a un perfecto desconocido, y comunicarnos con él a un nivel muy íntimo y profundo, podemos simpatizar con un individuo que lleva cientos o miles de años muerto, podemos compadecer a un personaje de ficción y conmovernos con sus penas, hacer nuestros sus afanes, sufrir sus escarnios y hacer nuestros sus gozos, porque sus vidas son reflejo y continuación de nuestras vidas, porque somos ‘semejantes’.
—¿Cómo hacemos para enfrentarnos a quienes de verdad somos cuando pasa el tiempo de la inocencia?
—Uf… Me temo que no lo hacemos, creo que no nos enfrentamos «a quienes de verdad somos» nunca. Más bien me parece que todo lo que hacemos es embarcarnos en una serie de fugas —muy patéticas a veces— para evitar ese encuentro íntimo. Ese que de verdad somos tiene cosas que decirnos que seguramente no queramos oír, yo creo que preferimos que siga callado. Pasa el tiempo de la inocencia, desde luego, y viene después el tiempo de la experiencia, como decía Martin Amis, pero no necesariamente el tiempo del conocimiento, el de la sabiduría y el desprendimiento (que no es lo mismo que desposesión). A lo mejor yo me he vuelto muy picajoso y descreído, pero incluso en los discursos aparentemente más sabios y reposados, en las voces supuestamente más serenas y lúcidas, veo a menudo una mascarada más o menos sofisticada, un teatrillo de la madurez que trasluce una esencial impostura, una vanidad más sibilina, un engaño que cuesta perdonar, un patético autoengaño. Quizá yo mismo contribuya con estas líneas a ese teatrillo, lo admito.
—¿Cómo crea a sus personajes alejados del ruido del mundo actual?
—No sé si eso es así… ¿Yo creo a mis personajes alejados del ruido del mundo actual? Creo que no, espero que no. Quizá te refieres a que en mis historias no hay referencias directas y claras a «la actualidad», que por cierto no deja de ser también, en buena medida, una ficción, o como se dice ahora, un «relato», a menudo bastante burdo e inverosímil, por cierto. Yo nunca he podido meter ese «mundo actual» en mis historias. No puedo, no quiero, no sé, no me interesa… Pero al mismo tiempo, creo que mis personajes están metidos de lleno, hasta las cejas, en «el ruido del mundo actual», contaminados por su suciedad, agitados por sus turbulencias, frustrados y sometidos a sus dictámenes, definidos por sus contradicciones…
—¿Cómo definiría su novela? ¿Cómo una reescritura de Kundera?
—Oh, Kundera, nada menos… Sería maravilloso que mis historias estuvieran en la estela de las suyas, que yo hubiera aprendido algo de él. A Kundera lo leí con devoción, admiré mucho su inteligencia y su sensibilidad, su ternura y su erudición, su estilo a la vez culto y cercano, riguroso y tranquilo. Lo disfruté y sí, aspiré a elevarme a esas alturas… La verdad es que no quiero ver mi obra con los ojos con que la puede ver un crítico, pero inevitablemente sí puedo verla ya con alguna distancia y advierto elementos que seguramente tomé de Kundera, y de muchos más. La esencial fragilidad que nos constituye, la tragicomedia que es siempre el amor, nuestro patetismo ridículo y entrañable. Allí donde Nabokov se ensaña y zahiere, y es sarcástico y cruel, Kundera se conmueve y compadece, y si se distancia e ironiza lo hace leve y tiernamente, solo para que nos duela menos. Pero seguro que también a Nabokov le he robado un buen montón de cosas, y que le he imitado más de una vez. Yo nunca he tenido la intención de reescribir la obra de ningún autor y, sin embargo, creo que eso es básicamente lo que hacemos todos los escritores, reescribir una y otra vez lo que ya escribieron quienes nos preceden. Uno añade sus subrayados y sus énfasis, pero básicamente repasamos caracteres ya trazados.
—Siguiendo con Kundera ¿La insignificancia de la vida y de todo lo demás es en realidad lo que más nos pesa?
—Lo que nos pesa es todo eso que excluye el relato de «la actualidad». Al margen de ese relato está lo que nos ocupa y lo que nos ilusiona, lo que nos trastorna, nos alegra, nos impulsa, nos enferma y nos destruye. Desde hace años, me asombra y me enfurece comprobar cómo se nos hipnotiza con informaciones y discursos que ignoran olímpicamente nuestros quehaceres y nuestros problemas, nuestros anhelos y nuestro sufrimiento. Uno asiste cada día al «parte» (como decía mi abuelo: «a callar, que van a dar el parte») de la actualidad política, por ejemplo, o económica, o cultural… y resulta verdaderamente alucinante comprobar las pijadas con las que nos entretienen, las naderías y estupideces con las que nos distraen, nos agitan o nos desactivan, según interese. Al margen de todo eso, en lo que si quieres podríamos llamar, con kunderiana ironía, «la insignificancia de la vida», está lo que importa, claro que sí, es decir, estamos nosotros con nuestras penas y alegrías, con nuestro amor real y nuestro real odio.
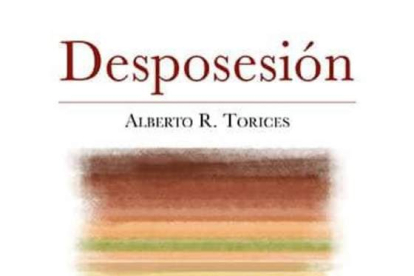
Alberto Rodríguez Torices durante la entrevista
